Cuando en las noches de verano miramos al cielo, descubrimos que las estrellas
no están solas. A veces, con suerte, vislumbramos que las constelaciones unen
puntos luminosos que, aunque parecen dispersos, forman figuras coherentes que se
interrelacionan. Así, tal y como sucede en el universo, se conectan los hilos
que conectan nuestra vida. En esta constelación, concretamente, se traza una
constelación que muestra los ejes de la obra, vida, estética y legado de un
emblemático autor de la Generación del 27: Jorge Guillén. Cada nodo de la
constelación representa un aspecto fundamental del poeta y, a su vez, las
flechas establecen un vínculo que permite comprender la evolución de su poesía.
A continuación, en un viaje estelar por el universo de Jorge Guillén,
explicaremos cómo se entrelazan su exilio, su obra, estilo, reconocimientos y
proyección en el mundo actual.
En el núcleo de la constelación está Jorge
Guillén y, sobre este eje o punto central, emergerán los demás elementos.
Guillén nació el 18 de enero de 1893 en Valladolid en el seno de una familia
liberal. Fue el mayor de cinco hermanos y, aunque comenzó sus estudios en
tierras vallisoletanas, a los dieciséis años su familia le envió a Suiza.
Después de viajar durante algunos años, volvió a España, concretamente a Madrid,
para estudiar Filosofía y letras en la Universidad de la capital española.
Durante su estancia ahí, vivió en la emblemática Residencia de Estudiantes,
lugar insigne de nuestra cultura y donde nació una de las generaciones más
extraordinarias de la literatura española: la Generación del 27, de la que
forman parte nombres relevantes como Unamuno, Lorca, Alberti, Ortega y Gasset,
Luis Buñuel y el mismo Jorge Guillén. A pesar de haber estudiado en Madrid,
acabó licenciándose en la Universidad de Granada en 1913.
Fue muy amigo de Pedro Salinas, puesto que compartían el objetivo de lograr una
poesía pura. Ambos escritores fueron profesores universitarios y lectores de
español. De hecho, en 1917, Guillén sucede a Salinas en dicha tarea en París, en
la Universidad de la Sorbona. En esta ciudad conoció a Paul Valéry que, tal y
como se indica en la biografía que podemos encontrar publicada en la Fundación
Jorge Guillén, tuvo una gran influencia para el autor vallisoletano, ya que los
dos escribían poesía pura. En 1923 empezó a escribir Cántico y se casa con
Germaine Cohen. En 1926 volvió a España, donde ocupó la Cátedra de Literatura en
la Universidad de Murcia y dos años después publicó la primera edición de
Cántico en la Revista de Occidente. Entre 1929 y 1931 realiza un lectorado en
Oxford y en este último año regresa a España, en esta ocasión al sur, donde trabajó en la Universidad de Sevilla.
En 1936, tras el estallido de la Guerra
Civil, comenzó su exilio, que corresponde al primer nivel de esta constelación.
En esta primera rama, interrelacionamos el exilio con su obra, puesto que este
acontecimiento vital fue crucial en la evolución de esta. Tras una breve
encarcelamiento en Pamplona, Jorge Guillén comenzó su periplo americano.
Recordemos que en España, a partir de 1936 –comienzo de la Guerra– hubo un
sinfín de exiliados, siendo Guillén uno de estos. En un primer momento, en el
año 38 el poeta pucelano se marchó a Francia y durante su estancia ahí comenzó a
reflexionar acerca de los motivos de su exilio, hecho que influiría en su poesía
posterior. de hecho, sufrió un proceso de transformación que tuvo como
consecuencia que abandonase el tono optimista de Cántico, iniciando un tono más
oscuro y pesimista que culminaría después con Clamor (1957). Un año después,
concretamente en 1939, se exilió a Estados Unidos e impartió clases de
Literatura Española en el Wellesley College durante once años, desde 1940 hasta
1951. En este período, la vida de Jorge Guillén se vio sacudida por dos golpes
muy duros: la muerte de su primera mujer, Germaine Cohen, en 1947 y la de su
gran amigo, Pedro Salinas en 1951. En 1958 impartió un curso en la cátedra
Charles Eliot Norton, en la Universidad de Harvard, que fueron una serie de
conferencias que, posteriormente, se compilaron en Lenguaje y Poesía.
Su exilio
italiano comenzó en 1958 y en Florencia conoció a Irene Mochi-Sismondi, con la
cual se casó tres años después en Bogotá. La elección de marchar a la República
Italiana no fue fortuita, y más concretamente a Florencia. Esta ciudad y su
cultura le ofrecían a Jorge Guillén una estadía dentro de un contexto lleno de
equilibrio y belleza, lo que conectaba a la perfección con su forma de ver la
poesía o, lo que es lo mismo, con su ideal poético de armonía, claridad y orden.
A diferencia de los primeros años de exilio, marcados por la tristeza y el
desarraigo, Florencia le permitió al poeta vallisoletano recuperar la
estabilidad emocional pérdida. Recordemos que esta ciudad es la cuna del
Renacimiento, época de la que era un admirador profundo y con la que estaba en
completa sintonía porque él pretendía lo mismo que la ese período: buscar la
luz, el equilibro y la perfección verbal. Por eso, la intensa vida cultural que
esta ciudad italiana le ofreció a Guillén hizo que tuviera el espacio y la calma
suficientes para volver a escribir y a utilizar el tono reflexivo que le
caracterizaba, pero menos amargo que Clamor.
En cuanto a las obras escritas en
su exilio italiano, se destacan Homenaje (1967) y Aire Nuestro (1968). La
primera se trata de un tributo dirigido a las personas importantes de su vida. A
diferencia de Cántico (1928) que es una exaltación o de la angustia existencial
que irradia Clamor (1957), Homenaje se caracteriza porque vemos a un Jorge
Guillén que emplea un tono más cálido y humano, llegando a tener incluso un
punto nostálgico. Básicamente, se puede decir que esta obra es una especie de
puente que lo lleva hacia una poesía más íntima en la que se puede ver a un
Jorge Guillén más maduro y consciente del paso del tiempo.
En 1976, Jorge
Guillén, ya con 83 años, regresó de forma definitiva a España y se trasladó al
sur, concretamente a Málaga. La vuelta a España del poeta pucelano coincidió con
la Transición Española, hecho importante que le permitió encontrar en España,
esta vez, una sociedad más abierta y tolerante que la que había dejado años
atrás, cuando se exilió. Ahora, por fin, estaba en un país que se encontraba
preparado para recibir a todos aquellos intelectuales exiliados durante el
franquismo. De este modo, podría decirse que el retorno de Jorge Guillén no solo
fue geográfico, sino también simbólico, ya que ahora volvía a España convertido
en un referente indiscutible y una figura consagrada a nivel internacional de la
poesía del siglo XX. En 1981 escribió Final, una obra que representa el epílogo
de su vida; un cierre consciente, como una despedida escrita de forma lúcida y
serena. En Final, Guillén trata temas como la vejez, la muerte o el paso del
tiempo a través de un tono elegíaco y con la claridad que siempre lo
caracterizó. Esta obra es, en síntesis, una mezcla de las anteriores: retorna a
la sobriedad de Cántico y, a su vez, tiene el peso existencial de Clamor y la
carga nostálgica de Homenaje.
El siguiente nodo de la constelación multimodal de
Jorge Guillén es el dedicado a los elementos transmedia. En este ítem, se
intenta reflejar el modo en el que tanto la figura como la obra del poeta han
trascendido más allá del formato tradicional, es decir, del formato libro,
proyectándose en múltiples medios contemporáneos. La Fundación Jorge Guillén
tiene un patronato integrado por la Junta de Castilla y León, la Diputación, el
Ayuntamiento y la Universidad de Valladolid. Se creó el 14 de marzo de 1992 y su
tarea principal es, tal y como indica en su página principal “facilitar el
conocimiento, estudio y difusión de la obra y personalidad del poeta Jorge
Guillén (...) y de los otros 38 autores que han legado sus fondos documentales
(...) depositados en el Biblioteca de Castilla y León”. Además, esta
organización gestiona su archivo y promueve y organiza actividades culturales.
Por otra parte, Jorge Guillén también está presente en redes sociales,
concretamente en plataformas como X (@F_JorgeGuillen) e Instagram
(@fundacionjorgeguillen), con el objetivo de acercar su obra a las generaciones
actuales gracias a citas, imágenes, efemérides o recursos educativos.
Después,
gracias a RTVE y a programas como Espacio XX (1992) o La memoria fértil, se han
difundido tanto la vida como la obra poética de Jorge Guillén, esta vez, en
formato documental. Por una parte, Espacio XX lo dirigía Adolfo Dufour, y se
trata de un documental que formaba parte de una serie de televisión que producía
Televisión Española y que reflexionaba sobre la literatura y la historia de la
España del siglo XX. En este espacio, se trataba de recuperar a esas figuras
claves de la cultura española, especialmente a los exiliados durante la Guerra
Civil. Este programa le dedicó un especial a Jorge Guillén, ya que fue uno de
los grandes poetas del exilio. Aquí se habla no solo de su obra, sino también de
su postura ética, de su relación con la Generación del 27 y de exilio de España
hasta la llegada de la Transición Española. Además, se tratan otros aspectos,
como por ejemplo sus reflexiones sobre el lenguaje o la claridad que lo
caracterizaba en cuanto a sus valores literarios.
Respecto a La Memoria fértil
(1993), también dirigida por Dufour, es un documental que complementa al
anterior, solo que en esta ocasión se centra en la memoria del exilio
republicano y, con un tono más emotivo, hace un recorrido por la vida de
artistas, pensadores o escritores exiliados. Concretamente, hace especial
énfasis en la fertilidad cultural del exilio: los artistas que se marcharon de
España tras el estallido de la Guerra Civil siguieron creando en el extranjero.
En este caso, Jorge Guillén se pone como ejemplo de este tipo de creador que, a
pesar de la tristeza y del desarraigo iniciales, siguió enriqueciendo la cultura
española desde el exilio, especialmente desde Estados Unidos e Italia. En
definitiva, los dos documentales emitidos por RTVE sirven para entender tanto la
obra, como la vida y el pensamiento de Jorge Guillén en diferentes contextos, ya
que muestran el impacto que tuvo el exilio no solo en su obra, sino en la
percepción que el poeta tenía del mundo.
En la plataforma de Youtube,
encontramos el vídeo Jorge Guillén: el poeta que canta, que clama, quehomenajea. Poetas de la Generación del 27. Se trata de una ponencia de Juan Luis
Requejo Cordero, Ex-Director del IES José Luis Sampedro, que tuvo lugar el 18 de
mayo de 2022 en la Universidad Popular Carmen de Michelena (Tres Cantos,
Madrid). En esta conferencia se contextualiza la figura de Jorge Guillén dentro
de la Generación del 27. Además, el profesor Juan Luis Requejo hace un análisis
de su obra poética, destacando Cántico, Clamor, Homenaje y Final, tratando cómo
poco a poco el tono de Jorge Guillén va cambiando desde la primera hasta la
última obra. Otros temas que se tratan es el impacto que tuvo el exilio en su
poesía y en su vida personal, incluyendo en el acto lecturas de poemas del autor
pucelano y testimonios de personas cercanas a él, lo que ayuda a entender mejor
su legado.
Finalmente, dentro de los elementos transmedia de la constelación
abrimos un nodo para referirnos al retrato de Jorge Guillén realizado en 1927
por el artista Gregorio Prieto. Este retrato representa un símbolo de la
vinculación entre la poesía y las artes plásticas, algo muy presente en la
Generación del 27. En este retrato, de estilo sobrio, Prieto busca indagar en el
mundo interior de Guillén. Se aleja totalmente del decorativismo, algo que
recuerda al estilo poético claro e ideal de Jorge Guillén. No se ven elementos
barrocos ni símbolos en exceso, evidenciando la pureza estética de Jorge
Guillén, que huía de los ornamentos innecesarios y buscaba expresar, así, lo
esencial.
Otro nodo de constelación que hemos abierto ha sido el de los
homenajes y reconocimientos que recibió Jorge Guillén a lo largo de su vida,
sobre todo en sus últimos años, gracias a su enorme contribución a la poesía. En
1976 recibió el Premio Miguel de Cervantes, considerado el galardón más
importante de las letras en España, algo que lo consagró como uno de los
referentes poéticos del siglo XX. En 1977 le otorgaron otro reconocimiento, esta
vez en México: el Premio Internacional Alfonso Reyes. Con esta mención se
premiaba su trayectoria intelectual y literaria, además de destacar la
proyección internacional del poeta español. Un año después, se le concede el
Premio Académico de Honor de la Real Academia Española, galardón que no hace más
que reflejar el respeto de esta institución hacia el poeta y su obra.
Finalmente, debido al 32 aniversario de su muerte, se hace una ruta literaria
conmemorativa para acercar a las personas a la figura de Jorge Guillén a través
de sendas e itinerarios literarios organizados por la Fundación Jorge Guillén.
Estos reconocimientos no hacen más que consolidar a Jorge Guillén y reconocer
que es una figura fundamental dentro del contexto de la lírica española
contemporánea, junto a otros nombres destacados de la Generación del 27.
El
último nodo de la constelación se lo hemos dedicado a la estética de Jorge
Guillén. La estética poética del poeta pucelano gira en torno a una serie de
conceptos que lo distinguen de los demás poetas de su tiempo. Así, su propuesta
es, sin duda, una de las más singulares de toda su generación. Por un lado, está
la parte de poesía pura, en la que las influencias más importantes son Paul
Valéry y Juan Ramón Jiménez. Y es que Jorge Guillén busca escribir una poesía
desnuda, sin excesos superfluos o adornos. Se aleja de todo esto y pretende
encontrar la perfección formal y su objetivo es expresar lo universal de forma
concreta. Por otro lado, con “goce estético” hacemos referencia al arte como
celebración. Jorge Guillén entendía que la poesía era sinónimo de alegría, de
habitar el mundo de forma plena. Esta postura hacía que Guillén se diferenciara
de muchos poetas coetáneos –Cernuda, Aleixandre–, que transmitían en sus obras
angustia e insatisfacción. Por ejemplo, en Cántico se pretende transmitir la
satisfacción que siente por la belleza del mundo o por el simple hecho de
existir. En cuanto al apartado de “poesía fría”, con esta etiqueta que usan
algunos críticos nos referimos al estilo contenido, reflexivo y filosófico que
caracterizaba a Jorge Guillén. Este autor apela a la inteligencia del lector, no
a la emoción inmediata. Esta frialdad no implica desinterés, sino que representa
una forma particular de afrontar las emociones, más desde la racionalidad,
evitando lo melodramático o lo patético. El lector, en vez de verse arrastrado
por sus emociones o pasiones, reflexiona sobre temas trascendentales como la
vida, el amor o el tiempo. Por tanto, esta etiqueta de frialdad no es otra cosa
que una muestra de respeto hacia el lector, del que Guillén pretende que
participe de forma activa en el proceso poético.
En la estela que sacamos de la
constelación titulada “realidad total”, hace referencia a una poesía que
contempla el mundo con atención y trata de capturar de manera total experiencias
humanas como la belleza, el dolor o el paso del tiempo. Es una poesía que, lejos
de evadirse, es una mirada atenta y profunda a un mundo lleno de luces y
sombras. Finalmente, con “poeta-profesor”, nos referimos a su doble faceta:
recordar que hemos explicado anteriormente que, a lo largo de su vida, Jorge
Guillén fue profesor universitario en España, Francia y Estados Unidos, algo que
hace que su obra esté impregnada de didactismo. Por ello, muchas veces se hace
referencia a este autor como un poeta-filósofo o un poeta-profesor, porque su
poesía, además de buscar la perfección a través de la claridad formal, combina
la estética con el rigor intelectual. De este modo, Jorge Guillén tenía la
convicción de que la poesía, además de deleitar, debía enseñar, y así lo muestra
en su obra. En definitiva, la estética poética de Jorge Guillén apuesta por la
claridad, la reflexión, la armonía y la lucidez para hacer frente a un mundo
lleno de sombras y, en ocasiones, sucumbido por el caos. Guillén, sin dramas,
sin ornamentaciones y con las palabras depuradamente justas, escribe una poesía
que reflexiona, celebra la vida y resiste al olvido.
Jorge Guillén murió en
España el 6 de febrero de 1984, en un país del que se mantuvo alejado gran parte
de su vida, pero al que volvió siendo un poeta consolidado y respetado por su
larga trayectoria profesional. Está enterrado en el Cementerio Anglicano de San
Jorge, en Málaga.
.jpg)









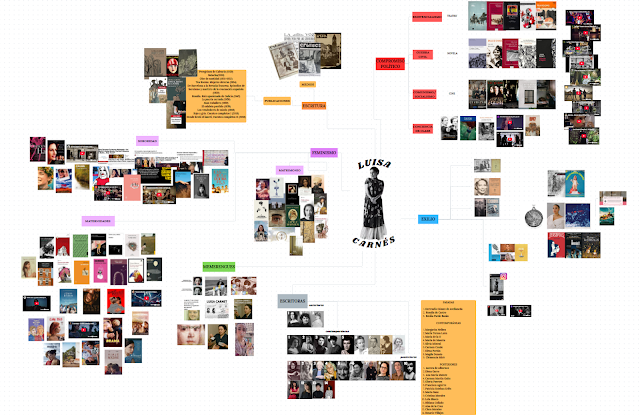


No hay comentarios:
Publicar un comentario